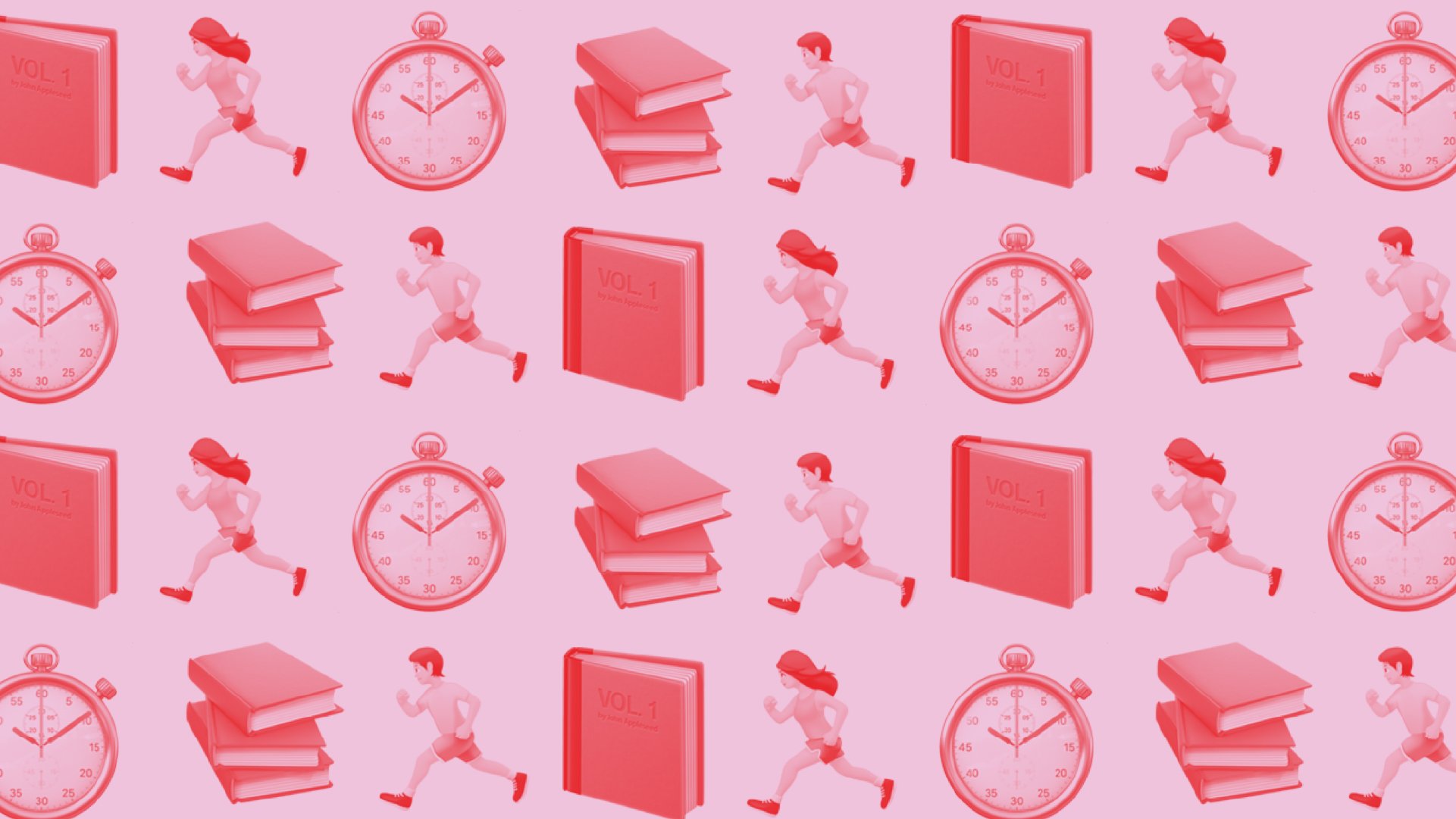No sé cuántos libros leí el año pasado (y no me importa)
¿Cuántos libros leíste este año?, me preguntaron hace unas semanas, antes de que terminara el 2025. No tenía el dato: tampoco conté las cervezas que tomé —¿más de cien?— ni las obras de teatro que vi —menos de una— ni los partidos de fútbol que miré —seguro más de los necesarios.
¿Quién anda por la vida sumando, como un contable de su propia existencia, cada cosa que consume o experimenta? ¿Existe acaso alguna contraloría de la que todavía no me he enterado, una Dorothy Pérez cultural que, llegado el día, auditará nuestros recuentos de libros, películas y series, para fiscalizar si realmente hemos leído lo que dijimos que leímos?
Así lo parecía, al menos, en el feed de mis redes sociales antes del Año Nuevo, cuando tanta gente se apuró a publicar sus acumulados de lectura anual.
En una extraña competencia estadística, muchos posteos buscaban alardear sobre la cantidad de libros a los que les prestaron la cara el 2025.
Alguien, modesto pero honesto, celebró sus doce títulos leídos, uno por mes, que de inmediato se vieron pocos al lado de los 25 que compartió otra, mucho más voraz y necesitada de atención, pero que quedaron como una broma en comparación a los 50 que leyó Gonzalo Egas, quien apareció en el diario para añadir que, además, se había comprado cada uno de ellos.
Muchas veces he sufrido de la urgencia lectora, esa ansiedad por alcanzar a leer, en el poco e incierto tiempo que nos queda, todo aquello que se supone merece la pena. Es una sensación contradictoria, que por un lado moviliza a la lectura y predispone al gozo literario, pero que por el otro, con su apuro compulsivo, sabotea el placer, usualmente parsimonioso, de hundirse en un libro y abandonar con él toda noción de tiempo, plazos y fechas.
Intuyo que no es eso lo que impulsa a estos lectores olímpicos, vertiginosos pasapáginas, en sus ambiciones cuantitativas. Como pasa con las proteínas ingeridas, los pasos caminados o las canciones escuchadas en Spotify, la métrica de los libros leídos les importa solo como exhibición de rendimiento, otra cifra entre tantas para demostrar, con evidencia numérica —porque Goodreads no miente—, que cumplen con los exigentes estándares de este mundo despiadado.
Casi nunca sabemos, eso sí, qué libro les gustó más, cuál de ellos odiaron, si alguno les rompió el corazón, les detonó el cerebro o los llevó a ese lugar silencioso, cada vez más escurridizo, donde solo se escucha el percutir de las consonantes contra las vocales, un sonido que, en los libros buenos, los que se leen sin afán sumatorio, forma el ritmo que puede convertir un montón de palabras, puestas juntas en el papel, en un potente psicoactivo empatógeno, capaz de desbloquear los más profundos sentimientos.
Cristóbal Bley (Santiago, 1986) es periodista y ha escrito en medios como PANIKO.cl, Revista Viernes, La Tercera y Revista Santiago. Vive en Recreo, Viña del Mar.